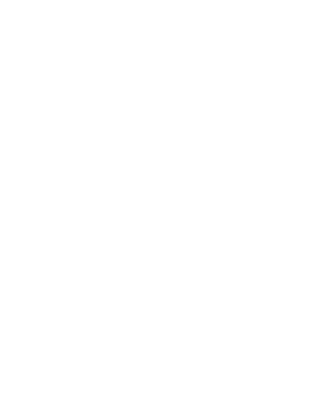“En el principio creó Dios los cielos y la tierra;
y la tierra era caos, confusión y oscuridad”
¿Estamos de vuelta en el caos?
La última vez que presenté un comentario sobre la situación en Medio Oriente, el caos cayó sobre mí. Derramé una serie de temas que se me escaparon de las manos sin ordenarlos. Alejandro, el locutor se rió, me hizo notar que estaba enojada. Retorno hoy con el compromiso de conciliarlo mejor.
De todos modos el mundo sigue en caos. La confusión y el desconcierto nos desbordan. La incertidumbre adquiere una dimensión universal. Entre guerras y redes, la leyes no logran contener el equilibrio que la sociedad necesita. Hay 80 guerras en el mundo que los medios no informan. Las redes son dispositivos a través de las cuales se descargan sentimientos extremos (odios, agresión, reivindicaciones, etc) que emergen como pueden y circulan bajo el paradigma del “TODO VALE”. Nadie se priva de decir lo que se le ocurre y ese decir tiene valor de acto; son palabras-acto que generan, desatan, contagian o denuncian la crueldad y el arrebato popular. Fue lo que me aconteció aquella vez. En lugar de ofrecer un intercambio reflexivo como pretendí generar, resultó un desborde. Pese a que conozco el mecanismo, no pude evitarlo.
Porque el caos es un huracán que nos arrastra a todos. Y se vuelve cada vez más evidente tanto en lo colectivo como en lo individual. Los medios además, multiplican el desconcierto y agudizan las posiciones extremas que nuestra cultura occidental no logra superar. Me refiero a la lógica binaria, que clasifica todo en pares de opuestos (blanco/negro, bueno/malo, Izquierda/derecha) sin dejar opción para la reflexión. Si no nos damos tiempo para pensar, la única opción que queda es elegir a cual bando pertenecemos. Queda enfrentado el TU O YO, muy lejos del TU Y YO, juntos, que es un camino de salida posible.
En las calles del mundo, lo cotidiano se nutre de robos, reacciones desmedidas, en paralelo con la delincuencia y el narcotráfico. El riesgo viene desde el afuera, pero también surge del adentro, de nuestros propios sentimientos. ¿Cómo lo superamos?. ¿La respuesta es individual o colectiva? Rescatemos la conjunción: la respuesta debería ser “INDIVIDUAL Y COLECTIVA”.
Sabemos que los valores que detentamos -entre buenos y malos- están moldeados por el contexto que vivimos y nuestra historia personal. Sabemos también que en medio de la tormenta es difícil frenar el impulso instintivo. Si queremos tomar conciencia de cómo intervenimos, hemos de apartarnos del vértigo cotidiano y PENSAR: discurrir, meditar, recapacitar. Pensar requiere lentitud, incompatible con el vértigo de hoy. Implica profundizar para no perder los detalles, porque en ellos residen las claves de la comprensión. Si no medimos las circunstancias ni prevemos sus consecuencias, – que no suelen quedar a la vista – no logramos comprender. Y entonces nos equivocamos. Eso sucede.
Los valores éticos están hoy tan vulnerados que ya no respaldan la solidez de nuestras antiguas convicciones. Nos apresuramos a juzgar sin conocer a fondo lo que sucede, impunemente apoyados en opiniones personales y subjetivas. No dialogamos, no debatimos, no escuchamos al Otro que piensa distinto.
En los vínculos personales, creemos tener La razón y La verdad, y aunque percibamos nuestras propias dudas, en lugar de tolerar la incertidumbre y reconsiderar el tema, nos enojamos y atacamos al otro. Defender una idea a ultranza evita perder la batalla “narcisista”. Sentimos que la pérdida es humillante e insistimos con “lo que digo vale”, sabemos y podemos todo. Y el paradigma del TODOVALE se impone como un escudo en medio del caos.
Impacta observar esa fragilidad humana, cómo a partir de un simple altercado puede surgir una reacción agresiva. Vacilamos antes de tomar posición frente a un violento por miedo a ser agredidos también. Pero nadie nos mueve de nuestra convicción. Lo individual reside en cómo el propio sujeto decide reaccionar.
Lo “universal” en cambio nos atañe a todos. Incluso si decidimos “no reaccionar” y restablecer la calma, es imprescindible pensar y actuar juntos, protegernos de los excesos externos e internos.
Preservarnos para sobrevivir y convivir, implica apoyarnos en comunidad. Nuestras creencias en común, nuestros mandamientos, nuestros mitos, afirman nuestra identidad y sentido de pertenencia. Cuidarnos como colectivo nos devuelve la posibilidad de ser parte de ella.
Cómo nos relacionamos entre especies?
Como colectivo, aunque nos pensemos solos, somos enjambre. El umwelt estudia el habitat de cada individuo, su especie y su manera de interactuar con otros: cómo cada ser vivo habita el mundo desde su perspectiva sensorial y cognitiva.
Cómo sería percibir el mundo a través de chillidos, (de murciélago, tan ajeno para humanos), que son su modo de comunicar/se. O zumbar como insectos en lugar de hablar. Tal vez saber cómo perciben el riesgo las avispas. La dimensión instintiva que sostiene la vida solo puede darse en comunidad. Hay especies que trabajan juntas en mutuo beneficio. ¿Es la especie humana una amenaza mayor que la de otros depredadores?
En el reino vegetal los micelios operan como red neuronal en la raíz de los árboles, contactan y funcionan en un proceso de equilibrio y colaboración. No hay un centro de comando, la propia red interactúa. Nadie recibe reconocimientos ni honores y la especie perdura. Imaginemos un cartel; “No, no me llamen yo, mi nombre es nosotros”
¿Qué implicaría ser un enjambre en red? En primer lugar seríamos más humildes. Qué dificil le resulta al sujeto humano salir de su lugar de privilegio entre las especies y reubicarse en el plano de cohabitar como parte de un ecosistema. Ni siquiera lo imaginamos posible. Desconocemos el cómo, no sentimos intención ni deseo de conectar con otra especie. Así nos va. No tenemos claro si nosotros desacomodamos la naturaleza o es ella la que nos perturba.
Recuerdo un poema que empezaba “DIGA NO! Empiece por los NO más chiquitos…”. Un crescendo podría frenar abusos, sobornos, miedos. Luego DIGA SI a los gestos más sensibles, que reciben al otro e integran las diferencias. Y sonría, tal vez el otro perciba el mensaje y se convierta en transmisor.
Estamos a tiempo. En plena pandemia, sentimos en Montevideo, algo parecido a la felicidad cuando nos unió la solidaridad. Llegó un barco australiano con pasajeros enfermos que ningún puerto recibía. Ernesto Talvi, nuestro canciller los acogió. Facilitó toda la logística necesaria, internación, asistencia médica, higiene, cuidados. Nadie quedó sin asistencia. El agradecimiento fue conmovedor, besaban nuestro suelo. El gesto muestra que cuando las palabras no son suficientes, se requiere un acto que haga vibrar toda la red. El suceso despertó sonrisas en el “enjambre”, tan ávido de buenas noticias. Esa semana el informativo no fue invadido por la ronda negativa habitual.
Es una opción que despierta un enorme placer cuando nos ofrecemos para cuidar la vida de los otros. Ser, estar ahí para los otros nos regocijó en esos días. Cuando dejaron nuestro país, la bandera nuestra ondeaba dentro de los buses que los conducían al aeropuerto. La Rambla atestada de uruguayos los despedía hamacando los emblemas de ambos países, consignas de buenos deseos, alegría, … besos al aire… Aún me conueve recordarlo.
Hay tantas maneras de recuperar la armonía, de generar placer entre todos, siempre y cuando no sea la guerra la que conduce las almas. Compartir la música, cantar juntos, despliega el mismo júbilo. Porque son las circunstancias las que generan profundos sentimientos en una comunidad, no las meras palabras. Esas reacciones, positivas o violentas, son las que darán sentido a la versión de realidad, que cada quien hará suya.
En nuestro mundo existen poderes que incitan a la violencia; democracias de nuestra época que el propio sistema desacreditó; dictaduras democráticas legitimadas que cambian de fuerza. Metodologías que instalan un modelo abierto de violencia moderna. Vivimos entre discursos contradictorios que nos llenan de confusión y en función del TODOVALE legitiman mentiras y tergiversan la capacidad de pensar. Las viejas herramientas ya no están a la altura.
Hoy, en la guerra más cuestionada de todas, renovados los ataques de los siglos, el propio judaísmo desborda sus principios, agudiza las diferencias internas y trastabilla. A lo largo de esos mismos siglos, pese a los tropiezos que amenazaron su existencia, sus principios básicos la sostuvieron. Los 10 mandamientos, “ofrecer refugio al extranjero” y “ser el guardián de mi hermano” proveyeron además nuestra civilización occidental. El arraigo, la identidad que se hace carne en sus convicciones, muestra que aún al borde del abismo, el pueblo en su mayoría no renuncia. Y desde ese mundo errante, reunen y vuelven a elegir, cada vez que sea necesario, sus valores.
La historia será siempre una lucha, por la libertad, sin asimilarse a la cultura dominante ni a la fe que la circunda.
Aún estamos movilizados por los cambios que afectan nuestra época para poder captarlos en su real dimensión. La comunicación se congela al volverse robótica y la formación de la subjetividad se vuelve enigmática.
Nunca digas “esta senda es la final”. En todas las disciplinas veo levantarse una nueva luz, un puente entre grupos de trabajo que implementan nuevas referencias: con calidez, entusiasmo, con el humanismo que siempre fue y será el camino.
Compartir estas inquietudes nos ha conducido a Kafka, otra opción para vencer el caos. Se trata de un breve cuento de su autoría, llamado La Partida. Es una buena opción para difundir y pensar juntos. Les dejo un reducido diálogo para atisbar de qué se trata.
– Adónde va el patrón?
– No sé, simplemente fuera de aquí, nada más. Fuera de aquí es la única manera de alcanzar mi meta.
Fin
Raquel Zieleniec
Lic. en psicología